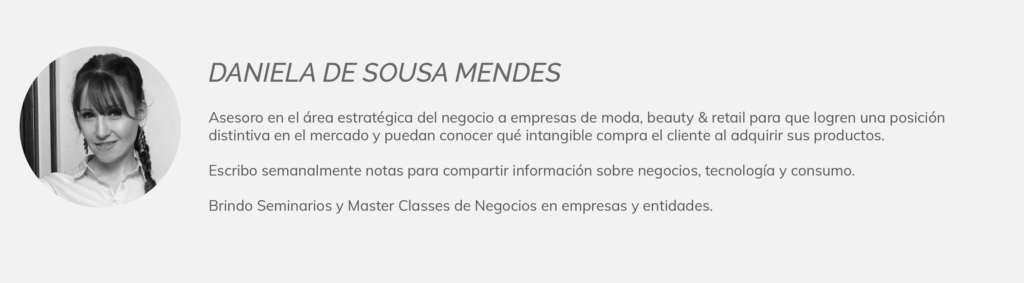Estoy leyendo a Gilles Lipovetsky, y sus reflexiones me llevaron a pensar en cómo cambió el star system y su relación con el tiempo y la memoria cultural. Las estrellas de cine, figuras que alguna vez parecieron íconos inmortales, se desvanecen hoy en la fugacidad de nuestra cultura contemporánea. Este contraste entre pasado y presente no solo revela transformaciones en la construcción de la fama, sino también en nuestra forma de consumir.
En los años 50, el star system vivió su apogeo. Estrellas como Greta Garbo, Marlene Dietrich, Humphrey Bogart y Elizabeth Taylor no eran actores: eran mitos modernos, símbolos de un ideal cultural inalcanzable. Hollywood, con su control centralizado y su maquinaria perfectamente aceitada, moldeaba a estas figuras para que parecieran eternas. Las películas y sus protagonistas tenían una permanencia simbólica muy distinta. Un filme exitoso podía mantenerse vigente durante una década, dejando una marca en la memoria colectiva y consolidando a las estrellas en el imaginario popular.
Lipovetsky señala que esta longevidad reflejaba una sociedad con un ritmo más pausado, donde las narrativas culturales tenían tiempo para asentarse y resonar profundamente. Ir al cine no era solo entretenimiento; era un ritual que ofrecía trascendencia. Las estrellas eran figuras lejanas, envueltas en un aura de misterio cuidadosamente construidas por la industria. Cada aparición pública, cada estreno, era un acontecimiento diseñado para alimentar su estatus casi divino.
Con el tiempo, este ritmo empezó a acelerarse. En los años 80, aunque las estrellas seguían siendo aspiracionales, el star system comenzó a fragmentarse. La televisión, los videoclips y la cultura pop trajeron nuevos formatos y velocidades de consumo. Figuras como Madonna, Michael Jackson y Harrison Ford dominaron la escena, pero ya sin la promesa de eternidad. Las películas y productos culturales comenzaron a tener ciclos de vida más breves. Lo que antes perduraba una década, ahora se redujo a unos pocos años, incluso meses. Esta aceleración reflejaba una sociedad que comenzaba a priorizar lo inmediato sobre lo duradero.
A la vez, las estrellas se volvieron más humanas. Ya no eran dioses inalcanzables, sino personas con las que el público podía identificarse. Se mostrarán vulnerables, imperfectas y accesibles, una estrategia para mantenerse relevante en un mundo donde lo auténtico ganaba peso. Esa cercanía, sin embargo, diluyó el misterio que antes las envolvía.
Hoy, esa lógica alcanzó su extremo. El star system como lo conocíamos ya no existe. Las estrellas actuales, muchas surgidas en redes sociales, carecen del tiempo y los recursos simbólicos para convertirse en íconos perdurables. El éxito de una película, una canción o una figura pública puede desaparecer en semanas -e incluso días- eclipsado por la siguiente tendencia viral. La velocidad del consumo se volvió vertiginosa, dificultando la creación de narrativas duraderas.
De la misma manera, las marcas enfrentan el desafío de mantenerse relevantes en un entorno donde la memoria cultural colectiva se desintegra rápidamente. Una campaña publicitaria puede viralizarse, pero su impacto rara vez perdura más allá del ciclo de la novedad. Esto obliga a las empresas a producir mensajes y productos en una carrera constante por capturar la atención, muchas veces sacrificando la construcción de identidad sólida y coherente.
Este cambio, lejos de ser una simple evolución cultural, expone algo más profundo: nuestra incapacidad para conectar con el tiempo largo, para permitir que los símbolos se asienten. En los años 50, el éxito de una película perduraba porque la sociedad estaba dispuesta a convivir con ella, interiorizarla y hacerla parte de su memoria colectiva. Hoy vivimos en un presente perpetuo, donde cada nuevo éxito borra al anterior.
Para las marcas, esta desconexión con el tiempo largo significa una pérdida de profundidad en su relación con los consumidores. Donde antes los productos y campañas podían formar parte de la historia personal de una persona, hoy son reemplazados rápidamente por nuevas ofertas. Esto no solo fragmenta la lealtad del consumidor, sino que también dificulta la construcción de un legado cultural que las trascienda.
Mientras leo a Lipovetsky, pienso en lo que se pierde en esta transición. La democratización del estrellato y la hiperconexión trajeron una diversidad inédita de figuras y narrativas, pero despojaron al star system de su capacidad para ofrecer trascendencia. Cambiamos los mitos por fragmentos, la eternidad por lo efímero.
Y esta lógica no se limita a las estrellas; atraviesa toda nuestra cultura contemporánea. Consumimos películas, marcas y tendencias con la misma rapidez con que vivimos nuestras relaciones. Los vínculos sociales, que antes sostenían el tejido de la sociedad, son ahora tan frágiles como una moda pasajera. La velocidad se volvió normal: lo emocionante hoy será reemplazado mañana.
Las marcas, atrapadas en esta misma lógica, enfrentan una paradoja: deben innovar constantemente para sobrevivir, pero al hacerlo corren el riesgo de volverse irrelevantes más rápido. La obsesión por lo nuevo convirtió al diseño de productos en una herramienta para perpetuar el consumo en lugar de aportar valor sostenible. Los objetos pierden significado en el intento de ser relevantes solo en el corto plazo.
Nos acostumbramos a un presente desconectado del pasado y del futuro. Ya no tememos al olvido, sino a no estar al día, a que lo que hoy nos une sea irrelevante mañana. En este mundo donde lo nuevo reemplaza sin pausa a lo presente, perdimos la capacidad de arraigar, de construir algo que trascienda.
La velocidad que tanto fascina también nos vacía. En nuestra obsesión por el cambio y la novedad, restamos significado a lo que nos rodea. Y me pregunto si, en esta carrera sin freno, queda espacio para algo que trascienda, algo que dure lo suficiente como para ser recordado.
¿Podremos volver a valorar lo que perdura? Tal vez no se trate de detener el avance ni de rechazar la inmediatez, sino de encontrar un equilibrio. Recuperar la capacidad de dar significado a lo que hacemos y consumimos, permitiendo que ciertas cosas permanezcan, que encuentren su lugar en nuestra memoria. Solo así podremos escapar de la superficialidad de lo efímero y construir algo que trascienda el vértigo del presente.